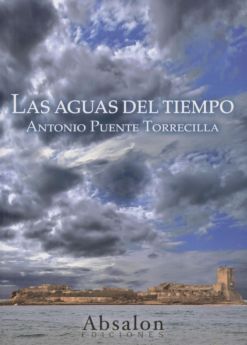"Podemos comprendernos unos a otros, pero sólo a
sí mismo puede interpretarse cada uno"
Demián
Hermann Hesse
Ernesto sube al autobús y se coloca al fondo, sujetándose al pasamanos para no caer cuando arranca y toma la avenida.
Unas paradas más adelante suben dos jóvenes y se sientan cerca suya. Cabeza de cresta y cordón de oro. No más de veinte años. Le miran primero con indiferencia, más tarde con desprecio.
-Mira- dice uno de ellos - Mira ese vistiéndose de payaso, tiene cojones la cosa.
-Será uno de esos mimos que se ponen a pedir dinero.
-Quizás sea un mendigo, ¿has visto cómo tiene de negras las uñas?... Qué asco.
-Habrá estado buscando en algún contenedor de basura.
-Mira, mira, hasta la peluca tiene el cabrón.
-Sí, si... este es de los que no les gusta doblar el lomo y prefieren ir tirando con lo que recogen de limosna en una plazoleta.
-Bah... ¿Y te has dado cuenta de su mirada? Tiene los ojos enrojecidos, seguro que va tibio de vino blanco.
-Pues seguro... Que tengamos que aguantar esto en un transporte público... Por favor...
Unas paradas más adelante, Ernesto se dispone a bajar del autobús, sintiendo una mirada de repulsa a la que responde con un buenas tardes. Sin embargo no ve la zancadilla y cae bruscamente hacia adelante, golpeándose la barbilla por la que comienza a borbotear un pequeño reguero de sangre. Se incorpora como puede y salta a la calle justo antes de que se cierren las puertas. Al girar el rostro observa dos carcajadas alejándose alzando el dedo corazón.
Ernesto tapona como puede la sangre con un cleenex, limpiándose la herida en una fuente donde lava también sus manos, que no están sucias de buscar en contenedores, sino de trabajar durante doce horas en un taller. De la misma forma, se aclara los ojos, que no están enrojecidos de vino, sino de cambiar cientos de aceites en un foso.
Ernesto, como cada día, sale a las siete del curro y toma a toda prisa el autobús dieciséis, ese que le deja justo en la puerta del Hospital donde colabora de forma voluntaria. Aún con la barbilla hinchada, saluda como cada tarde al vigilante que le sonríe, se coloca la peluca y la nariz de espuma y cruza las puertas de la planta infantil donde una docena de niños esperan impacientes su llegada.
Y es entonces, cuando observa la primera sonrisa infantil postrada en una cama, cuando deja de sentir dolor en el mentón, y en ese momento aleja de sí mismo la duda que por un momento le ha rondado. Y con cada gesto y burla, Ernesto hace que aquellos pequeños olviden el horror, la soledad, la maldad de una raza expuesta a mil peligros que les han rozado y que les acecharán cuando la edad adulta les lleve más allá de la línea de sombra de su niñez.
Es entonces, cuando ellos sonríen, cuando aún cree que queda algo de esperanza.
Es entonces, cuando uno de ellos roza con su manita la barbilla hinchada dándole un beso, cuando siente que aún no está todo perdido.