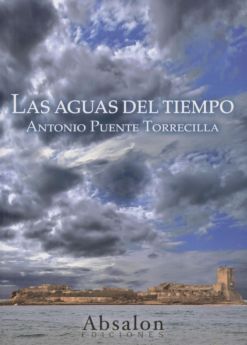Qué pena…
Que con esa edad que tienes tengas tan poca humildad.
Que carezcas totalmente de tolerancia… Qué pena.
Qué pena que escupas sobre ti mismo, sobre las costumbres
de tu tierra, que digas y difames sobre algo que no comprendes, que costó mucho
años conseguir y que ha hecho tan feliz a tantas familias y generaciones sin
daño alguno.
Recuerdo mis noches de adolescencia cantando coplas de
Martínez Ares con mis amigos frente a la playa, en noches mágicas de lunas
imposibles. Recuerdo la carnecita de gallina, recuerdo aquel brujo, recuerdo ese
vapor, cada una de las letras que hicieron que aquella calle de la mar fuera la
banda sonora de mi vida… Aquellas noches de final en las que nos reuníamos como
quien observa una partida de magos entonando palabras mágicas que nos harían
tomar rumbos seguros.
Y más tarde, cuando tocó irse lejos a buscarse la vida en
ciudades lejanas, susurraba esos pasodobles y popurrís que me arropaban con su
seguridad, aferrándome a mis orígenes, haciéndome sentir cerca mi costa de la
luz…
Qué pena que insultes ese arte sin conocerlo, que no
tengas interés alguno por escuchar una presentación a oscuras en el Falla, pero
sí te quedes embobado con un programa americano de chulos y putas donde los
constantes pitidos tapan las palabrotas.
Por eso, te compadezco.
Por eso esa pena de la que hablaba, se comienza a
transformar en indiferencia.
Ignoro la infancia y la juventud precoz que te han
regalado tan tremenda soberbia.
Ignoro si has disfrutado, reído, llorado de emoción, y se
te han puesto los vellos de punta con las voces de una poesía cantada, porque
en carnavales la gente no habla, sino canta, y canta poesía… Y poesía con
letras mayúsculas, por las calles y por donde les salga de la hierbabuena…
Ignoro si alguna vez sentiste algo así.
Lo que sí te puedo asegurar es que yo te tolero.
Tolero tu opinión porque no soy como tú.
Pero te compadezco.