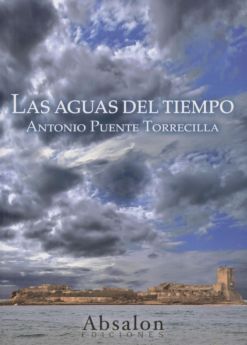"Hay que acordarse de lo bonito, ¿no?... Y cuando llega lo feo, más: lo bonito... Porque tú hazte una cuenta de la gente en el mundo que no habrá tenido ni tiene más que penas y contras y aburrimientos... Así que los que hayan sacado un disfrute de la vida poco o mucho, qué menos que se acuerden, carajo, qué menos, y que se den con un canto en el pecho..."
"Las mil noches de Hortensia Romero"
Fernando Quiñones.
"Las mil noches de Hortensia Romero"
Fernando Quiñones.
En la plácida calidez de este verano navego a veces por ciertas rutas que tienen coordenadas mágicas. Unas latitudes que juegan con la memoria de libros, otras longitudes que traen a mi recuerdo ciertos pasajes de cine… De cualquier forma, este navío de caprichosos vaivenes corta siempre con su quilla rumbos que me hacen estar atento… Y anoche, mientras sujetaba suave el desgastado radio del timón, me fui de vacaciones a Roma.
Cuántos de nosotros hubiéramos querido que al final de Vacaciones en Roma Audrey Hepburn hubiera salido corriendo hacia Gregory Peck dejando de lado aquella aburrida vida de palacios y esquemas establecidos…
Cuántos de nosotros esperábamos verla aparecer con su sonrisa de sol besando a aquel periodista y subiendo a su moto, paseando por la ciudad, destilando vida y emociones sin tener una agenda a la que rendir cuentas…
Probablemente, ese sería el deseo que pidió en el muro de los deseos concedidos. Quedarse para siempre entre los brazos de aquel que hacía sus momentos tan imprevisibles como fascinantes, de aquel beso a orillas del Tíber, de aquellos golpes literales de guitarra a policías secretos en el baile de Sant Angelo, de escapadas en plena noche para oler el aroma de la vida, y de enigmas silenciados en piedras de la verdad…
Sin embargo, me paro a pensar cuántos de nosotros hubiéramos abandonado esa agenda de palacio por amor… Cuántos hubiéramos publicado aquellas fotos por cinco mil dólares...
Quizás todos deberíamos tener una piedra de la verdad ante nuestra conciencia, ante esos momentos en los que nos toca decidir, y que aquella maldita boca mordiera de verdad a los mentirosos, que las sensaciones fueran puras y los sentimientos algo de lo que enorgullecerse, que nada de lo que se nos pasara por la cabeza fuera nublado en cuanto a palabras de amor se tratara… Pero en tal caso no seríamos humanos. No erraríamos, y esa es una de las condiciones para construir nuestra entereza y nuestra rabia, nuestros esquemas y nuestra justa medida del mundo.
Aunque quizás, eso sea lo que encierra la sonrisa de Aubrey.
Esa la expresión inocente de mente despejada que comprende que no pueden existir tales exigencias sino en un momento efímero, sabedora su mirada de que aquella sensación de libertad era finita, contando el tictac asesino de horas de forma implacable. Una sonrisa como la que se siente cuando uno ha cruzado ya varias líneas de sombra y mira hacia delante echando cuentas de las que le quedarán por cruzar…
Sin embargo, aunque consciente de su regreso a palacio alejado de pasiones fugaces, de que su paseo por Roma se acabará en cualquier momento, no hay nada ni nadie en el mundo que le quite esas pequeñas grandes cosas… Ese helado, ese cigarro, esas miradas de complicidad, ese beso a orillas del Tíber ni esa cautivadora sonrisa.
Recuerdo aquella escena de Gregory Peck cuando acabó la rueda de prensa, esperando tenso y solitario, comprendiendo una vez más el delicado y frágil material del que están fabricados los mundanos sentimientos, un minuto eterno en el que cualquier universo, cualquier variable, era posible…
Una escena inevitable que comienza a rodarse cuando nacemos, y que, con un poco de suerte, sabremos encajarla en el rodaje de nuestras vidas con una sonrisa tan soleada y sabedora como la de Audrey.